LO ENTENDÍA - @gentilment
Hoy cuento con la compañía de @gentilment y sus palabras. Una de las personas en las que primero pensé cuando se me ocurrió esta sección y que ha tenido la generosidad de regalarme este texto.
Hay que dedicarle unos minutos, pero merece la pena. Su relato, sus tuits, y él. Si no lo conocéis, os animo a seguirle. Es uno de esos tuiteros con un estilo único, con reflexiones profundas y que te descubren ópticas que probablemente no te habías planteado.
Y no, nunca he estado en un psiquiátrico, ni me había planteado estarlo, pero lo cierto es que su relato, ha despertado mi curiosidad. Aquí os dejo LO ENTENDÍA TODO. Que lo disfrutéis.
"¿Has estado alguna vez en un psiquiátrico? Lo que
verdaderamente da miedo no es la locura, sino la inteligencia contenida; una
cantidad ingente por metro cuadrado. Mentes preclaras, ampulosas, laberínticas,
sensibles. En realidad no están ahí por la locura. La locura es algo muy
extendido, cotidiano. Están ahí por la incapacidad de nuestra sociedad para
convivir con ciertos estados mentales. Nuestra apariencia de estabilidad. No
hemos encontrado un hueco para ellos en nuestro día a día.
Ha habido días en mi vida en los que deseaba de forma ferviente
ingresar en un psiquiátrico. Una pausa y la seguridad de un experto diciéndote
que sabe perfectamente lo que te pasa y que le pasa a más gente.
Conozco la pena más profunda, desesperada, el vértigo,
desasosiego, sentir con una fuerza que te tira al suelo, ojos ardiendo,
mordiendo el puto sofá para gritar; y que no acuda nadie al grito. Seguir así
hasta que oscurece, y poco a poco levantarme, ir al espejo del baño a mirar mi
cara vencida al rojo por las lágrimas, mirarme y no entender, y decidir bajar a
por el pan, totalmente en vacío.
¿Alguna vez has sentido eso? ¿No? Es una pena. Es una de esas
experiencias que ni tú, ni tus seres queridos podéis apreciar. Sólo cuando
puedes ver tu vida desde el frío en el que residen los cuerpos celestes se
puede disfrutar de la belleza de un naufragio vital. Sólo como espectador se
puede.
Vamos a ser honestos: si no eres médico, paciente, o allegado,
no vas a tener la suficiente curiosidad para pasarte por un psiquiátrico. Y
también dejaremos esta parte aquí, porque esta historia no trata de mí, ni de
ti, trata de él.
Siempre que entro en un psiquiátrico, por alguno de los motivos
anteriormente descritos, hago el mismo chiste a la recepcionista: Me dejaréis
salir luego, ¿no?. Siempre se ríen. Creo que han tomado consciencia igual que
yo de lo cerca que estamos todos de la locura.
Me senté a esperar en un banco de madera cuando atrajo mi
atención a un paciente en concreto, que plácidamente sentado en la ventana
observaba el jardín. Tomás, un chaval diagnosticado con esquizofrenia, se me
acercó y me dijo “Interesante, ¿verdad? le llamamos Teo, pero nadie sabe como se
llama, porque no habla con nadie”. Cuando pasas un rato en un psiquiátrico
empiezas a ver los patrones de normalidad en la convivencia. Su forma de mirar,
gesticular, hablar. El respeto. Estas personas notan el vacío de la escucha y
les atrae. Tomás lo notó y empezó a
contarme lo que se sabía de Teo.
Aparentemente, llevaba ingresado más de diez años, y no hablaba
con nadie, ni siquiera con los médicos. Se sabía que no era un problema
cognitivo, de hecho, lo entendía todo. La expresión plácida de su rostro era
casi hipnótica.
No siempre fue así. Se decía que Teo había entrado con una
historia que contar y que tras contársela al médico, simplemente se quedó en
silencio y no volvió a hablar. Porque sí y porque no.
Teo había sido un niño superdotado. Hablaba perfectamente en 3
idiomas a la edad de 4 años, herencia de sus padres. Era extremadamente
inteligente y le encantaban los puzzles. Decían que tenía el hábito de hacer un
par de puzzles de 1000 piezas cada tarde, deshacerlos y volverlos a hacer. Los
devoraba.
Por supuesto, los educadores se volcaron con Teo. Hasta en las clases de los
avanzados, Teo brillaba. A la edad de 7 años conocía 15 idiomas, leía más
rápido que sus profesores, y devoraba las bibliotecas. Realmente les puso
contra las cuerdas, no sabían que enseñarle, no tenía límite aparente.
Aprendió el ajedrez y le fascinó, un tiempo al menos. Derrotó a
varios maestros y salió en los periódicos de su país. Era un prodigio. No era
el estudio en los libros, era su comprensión del espacio y de las formas, su
juego parecía extraterrestre.
Su velocidad de pensamiento eran tan alta que empezó a dedicarle
tiempo a observar el mundo fuera del tablero. Otras partidas, a los
espectadores, y finalmente la cara de sus rivales. Le fascinaban las frentes
arrugadas, los entrecejos apretados, los poros. Empezó a sentir la respiración
de sus oponentes, el movimiento involuntario de sus ojos, a contar sus
pestañeos. Casi podía predecir los movimientos, y le pareció un juego mucho más
interesante que el ajedrez en sí.
Es cierto que este descubrimiento le hizo perder muchas
partidas, y le situó entre la masa de jugadores mediocres, pero prefirió jugar
sin mirar los escaques y las piezas, respondiendo únicamente a los microgestos
faciales de sus oponentes.
Llegó a la edad en la que el cuerpo reclama prestar atención a
otros cuerpos, y la prestó, claro. No era especialmente introvertido, y su
fascinación por el lenguaje no verbal le dió frutos jugosos. Algo le cansaba en
el lenguaje, quizá el hecho de tener que adaptarlo a cada persona según su
nivel cultural, así que empezó a estudiar cada movimiento y su significado
secreto, y poco a poco frente al espejo, una forma de comunicarse sin palabras,
directamente al centro animal del cerebro.
De esta forma se hizo terriblemente eficaz en las relaciones,
de la naturaleza que fuesen. Podía deshacer una discusión moviendo suavemente
los hombros, llamar a alguien con el cuello, amenazar con la palma de la mano
extendida con el ángulo sutil de los dedos. Y sin embargo, sentía la soledad,
ya que nadie conocía su lenguaje.
Deseó enseñarlo, pero sabía demasiado sobre la historia de la
humanidad, y comprendía que se utilizaría para esclavizar, más que cualquier
otra cosa. Decidió compartir parte de lo que sabía donde menos peligroso le
parecía, en la Universidad. Fue allí donde llegó a la veintena, sin saber muy
bien qué hacer con su vida, ya que lo tenía todo, y no tenía realmente a nadie.
Adolecía de la terrible soledad de ser el último en una especie,
o mejor dicho, el primero. Como no tenía iguales, lo fingía. Había aprendido de
la amalgama emocional que se desplegaba dentro de las personas cuando llegaban
a atisbar el abismo intelectual que les separaba.
Había aprendido las relaciones sin prejuicio. No le molestaba
que sus parejas tuviesen una parte de interés egoísta en su relación, al fin y
al cabo, él también la tenía. Sí podía ver el amor del que se habla en las
películas, agazapado detrás de los torbellinos mentales que genera el día a día.
La necesidad, el interés, el amor, la furia, la ternura… Lo entendía todo. Y lo
aceptaba, porque no había otra cosa.
Se casó y tuvo hijos. Hijos muy normales, para los que fabricó
un sistema pedagógico a fin de lanzarlos al mundo cargados de oportunidades y
ventajas. Los amó, los amó mucho. Pero todavía se sentía vacío.
Decidió que observar al ser humano le había consumido demasiado
tiempo, y decidió que quería conocer el puzzle completo, así que quiso
dedicarse al estudio del universo. Estudió la física, la biología, la
filosofía, la religión. Su hijo le regaló un telescopio, y pasó horas perdido
entre los astros. Su mente despegó y empezó a comprender el patrón.
Entendió la relación entre lo grande y lo minúsculo, y era un
dibujo creciente. Tanto se expandía, y tanto se expandía su cabeza con él, que
no le daba tiempo a escribirlo ni a narrarlo. Por fin sintió que estaba
vestido, por fin un traje perfecto para su mente elástica, un puzzle sin fin, que no saciaba su hambre
de saber pero que no se agotaba.
Cuando sus ojos volvieron a girarse hacia la tierra, y se
encontró al fin con otros ojos, en lugar de palabras le brotaron lágrimas, y
todos los que veían esas lágrimas obtenían una visión parcial de lo que había
visto allá arriba. Una visión demasiado amplia para una mente rígida, que el
cerebro precavido borraba de inmediato, dejando no obstante una sensación, que
a su vez provocaba la lágrima. Y en esa lágrima se contenían tanto la alegría
de haber visto lo maravilloso, como la tristeza nostálgica de abandonar un
conocimiento que no está hecho para la mente humana.
Nadie sabía si la voracidad de Teo se había saciado. Por un
tiempo no habló, miraba inexpresivo a su preocupada familia. Y en ese tiempo
sucedieron cosas muy humanas alrededor de Teo, ya que la vida seguía
moviéndose, y él parecía detenido.
Cuando volvió a hablar su mujer le pidió el divorcio, al que
accedió sin condiciones. Sus hijos le instalaron en una modesta casa de campo
como deseaba, con vistas a un valle de árboles perennes. Tan sólo les llamó la
atención la demanda de múltiples espejos.
Visitaban a su padre semanalmente, ya que no mostraba ninguna
intención de volver a la Universidad. Teo se comportaba cordialmente, con
normalidad. Hacía café, hablaba con ellos, y parecía estable emocionalmente. Al
abandonar la casa, siempre recordaban que habían olvidado preguntarle a qué se
dedicaba cuando estaba solo, o si tenía intención de dedicarse a algo.
Fatídico o feliz el día en que su hija Cristina se olvidó la
chaqueta en su casa, y al volver, llena de curiosidad, se acercó caminando a la
ventana para ver a qué se dedicaba su padre cuando estaba solo.
De aquel curioso encuentro recordaba a su padre frente al
espejo, ensayando una sonrisa. Recordaba cómo su vista se posó sobre la
comisura de sus labios reflejada en el espejo, y poco a poco fue abarcando la
boca, la nariz, los ojos, y finalmente el rostro de su padre. En aquel momento
la envolvió un vértigo precioso, y al apartar los ojos del espejo contempló los
árboles. Éstos brillaban, y parecían hablarle de sus años. El tiempo perdió su
sentido.
Sus oídos se llenaron de ruido, primero del viento, luego de
las hojas, y posteriormente le pareció escuchar el crepitar del planeta
moviéndose por el espacio. Fue en este punto en el que se detuvo su memoria,
aunque tenía la sensación de que más cosas pasaron antes de llegar al desmayo.
Cuando Cristina pudo levantarse, tenía la mejilla llena de
tierra. Tosió y se puso de pie. Le temblaban las piernas mientras se acercaba a
la puerta de su padre. Dudó, con la mano levantada, si golpear la madera.
En ese momento, su padre abrió la puerta con cara de serenidad.
Simplemente le dijo “necesito que me acerques a un sitio”, y Cristina
simplemente asintió.
Así fue como acabaron en un psiquiátrico. Cristina acompañó
silenciosamente a su padre, y esperó mientras su padre hablaba con el médico.
Mirando alrededor pensó que era realmente un sitio agradable, con jardín y
pasillos amplios. Tras abrazar a su padre, salió del edificio hacia el coche y
estuvo sentada en la oscuridad un instante muy largo, antes de encender las
luces, arrancar el motor y salir de parking sin mirar atrás.
“A Teo nunca le visita nadie,” dijo Tomás. En ese instante,
algo detrás mía llamó la atención de mi joven amigo, que se levantó y se fue
sin despedirse. Me quedé solo otra vez en el banco mirando a Teo. Teo giró la
cabeza y me miró, con una sonrisa despreocupada. ¿Se puede decir que una
sonrisa es inexpresiva?
Oí mi nombre, recogí las cosas del banco y me levanté. Mientras
caminaba por el pasillo, me fijé en una habitación cuya puerta estaba abierta.
En la pared del fondo había un espejo. Me detuve a mirar mi rostro. Empezando
por la boca, la nariz, y finalmente, mis ojos. La sonrisa de mi propia mirada."

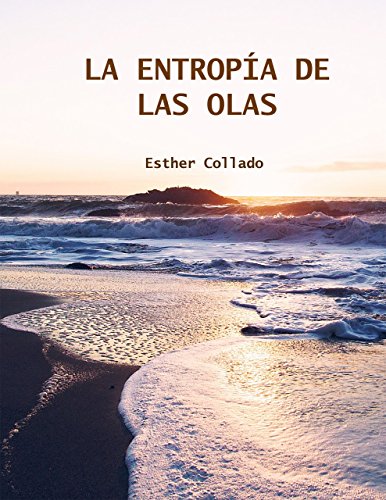
0 comentarios